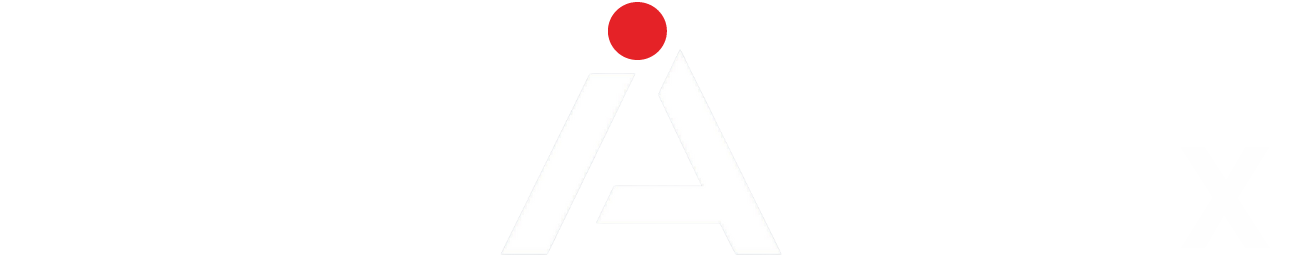Alexandre Delgado: una vida dedicada al arte de la composición musical
- Joana Marques
- 31 de jul. de 2024
- 23 min de leitura

Por Joana Patacas*, el 24 de junio de 2024
En el panorama artístico actual, en el que proliferan todo tipo de músicas y sonidos, Alexandre Delgado emerge como una figura central de la composición musical y la música clásica contemporánea en Portugal.
Considerado uno de los compositores portugueses más destacados y creativos de la actualidad, a lo largo de una destacada carrera de más de cuatro décadas, Alexandre Delgado ha dejado una huella de excelencia en el panorama musical del país, a través de un corpus de obra que destaca por su creatividad y dominio técnico. .
“ La melodía es la reina de la música. Pero si una melodía no se pega al oído, si no somos capaces de tararearla o reconocerla cuando la volvemos a escuchar, le falta algo esencial. ”- Alejandro Delgado
Comenzó a aprender música a los 12 años, cuando inició sus estudios de violín en la Fundação Musical dos Amigos das Crianças (FMAC). Sin embargo, fue en la composición donde su talento floreció, cuando intuitivamente comenzó a crear sus propias piezas, alentado por su profesor de solfeo. Aún sin formación teórica en composición, sus primeras obras fueron interpretadas por sus compañeros y una de ellas fue escuchada por Joly Braga Santos , de quien se convirtió en alumno particular de composición.
Tras realizar el curso general en el Conservatorio Nacional como alumno externo, estudió composición en Francia con Jacques Charpentier y se graduó en 1990 con el 1er Premio de la Bonito conservatorio. Su música evolucionó desde un estilo inicialmente muy tonal a un lenguaje más cromático y complejo, culminando en una escritura caracterizada por la independencia de líneas melódicas y una combinación única entre tradición y modernidad.
“ Cuando digo música clásica, o música clásica, me refiero a música que trasciende lo básico y lo banal, música bien escrita, con varias capas de contenido. ”- Alejandro Delgado
La ópera O Doido ea Morte , estrenada en el Teatro Nacional de São Carlos en 1994, lanzó su carrera. Esta obra, basada en la farsa de Raul Brandão y construida íntegramente a partir de un pequeño motivo melódico de cinco notas, refleja su principio de desarrollar orgánicamente cada obra a partir de una célula primordial, práctica que Joly Braga Santos heredó de Luís de Freitas Branco y que se remonta a Beethoven y está en las raíces de la tradición académica occidental.
Actualmente, Delgado se encuentra en una etapa de su carrera en la que compone lo que le gusta, algo que se evidencia en la ópera Afortunadamente Há Luar! , compuesta entre 2023 y 2024. Este encargo de la Orquesta Filarmónica Portuguesa, realizado en el marco de las celebraciones del 50 aniversario el 25 de abril, lo devolvió a la composición operística, género que no había abordado desde la ópera A Rainha Louca (2009).
En esta entrevista con SMART, realizada por Joana Patacas, Alexandre Delgado habla sobre las raíces de su pasión por la música, la estética que guía sus composiciones y el impacto que espera dejar en la escena musical.
¿Cuándo empezó tu interés por la música? ¿Estaba destinado a ser compositor?
Siempre me ha gustado la música, pero cuando era niño tenía una pasión aún mayor por el teatro. Escribí los textos, creé los decorados y el vestuario, monté las obras y las representé junto con mi hermano menor y algunos primos. Pero la música también estuvo siempre presente. En verano organizamos festivales de canciones donde compuse todas las canciones. Yo diría que aprender música fue una ocurrencia tardía.
¿Cómo empezaste tu formación musical?
Fue gracias a la pianista Fátima Fraga, mi profesora de música en la Escola Preparatória Marquesa de Alorna, que mi vida cambió y me convertí en músico. En ese momento yo tenía 12 años y pensé que ya era demasiado tarde para estudiar música en serio. Pero Fátima Fraga llamó a mi padre y le dijo que era “un delito” que yo no estuviera aprendiendo música. Gracias a ella entré a estudiar en la Fundación Musical Amigos de los Niños (FMAC), escuela fundada en los años 50 por Adriana de Vecchi. Mi idea era aprender a tocar el arpa: me encantaban las películas de los hermanos Marx y me fascinaba ver tocar a Harpo. Pero doña Adriana dijo: “No, lo que te gusta es el violín…” Fue una suerte, porque el arpa habría sido un instrumento solitario y complicado de transportar. Al contrario, el violín es muy gregario y, menos de un año después, ya tocaba en la orquesta con otros niños. Tenía 13 años cuando di mi primer concierto público, en el Aula Magna, interpretando a Purcell. Sentí que lo que estaba haciendo allí era algo importante y estimulante. En ese momento supe que quería hacer música por el resto de mi vida y durante los siguientes nueve años estudié violín intensamente. Luego cambié a la viola.
¿Y cuándo empezaste a componer?
Empecé a componer animado por mi primera profesora de solfeo en la FMAC, Doña Deodata Henriques, una profesora fantástica. En la prueba inicial para evaluar mi percepción auditiva, ella, que era muy baja, tocaba las teclas, de espaldas al piano, y me pedía que identificara cada nota. Los entendí bien y ella dijo que tenía una audición excepcional. Luego me animó a crear melodías en casa, que ella podía utilizar como dictados musicales, y así comencé a escribir música. Esta práctica evolucionó rápidamente. Sin ninguna formación en composición –todo era muy intuitivo– comencé a escribir piezas para cuerdas que luego probé con mis compañeros. Este proceso culminó cuando mi profesor de orquesta, Leonardo de Barros, me propuso incluir a uno de ellos en un concierto. Esta pieza, de melodía triste en sol menor, con un toque de Sibelius, fue interpretada en el Museo Gulbenkian en 1981 y Joly Braga Santos escribió una reseña que apareció en el Diário de Notícias.
¿Cómo llegaron a tu vida Joly Braga Santos y Jacques Charpentier y cómo influyeron en tu formación musical?
En la reseña del Diário de Notícias, Joly dijo que mi artículo tenía mérito, pero denotaba la enseñanza conservadora que me dieron; No se imaginaba que yo todavía no había estudiado composición con nadie. Fue en ese momento que, a través de Leonardo, accedió a darme clases particulares. Estudié con él hasta 1986. Terminé el curso general en el Conservatorio como alumno externo y en 1986 fui a estudiar a Francia con Jacques Charpentier. Quisiera resaltar que Gulbenkian no me otorgó una beca y me recomendó que asistiera primero a los cursos de Emmanuel Nunes; Cuando leí esto, juré que nunca lo haría. Fui a Francia gracias al Estado portugués, que me otorgó una beca a través de la Secretaría de Estado de Cultura. Joly y Charpentier fueron dos grandes maestros y ambos me causaron una gran impresión. Joly siguió el método de Luís de Freitas Branco, que consistía en partir del contrapunto y no de la armonía, contrariamente a lo que era práctica en la enseñanza oficial. Era poco dado a las reglas absolutas y prefería dar ejemplos de la música de grandes compositores, utilizando su enorme colección de partituras. Charpentier me ayudó a ampliar mis horizontes. Era un hombre generoso, dotado de un gran sentido del humor y de una vasta cultura. A diferencia de Emmanuel Nunes, que creó pequeños clones musicales de sí mismo, Charpentier nos animó a encontrar nuestra propia voz.
¿Cuáles fueron tus influencias musicales?
Puedo empezar diciendo cuál definitivamente no fue: toda la escuela atonal, que siempre odié. Esta tendencia, que en la primera mitad del siglo XX era minoritaria, tras la Segunda Guerra Mundial se volvió dominante y los compositores tonales comenzaron a ser vistos como marginales. Hubo una enorme presión para que todos los compositores se adhirieran a la atonalidad y esto duró décadas; Ni siquiera Stravinsky pudo resistirse. Hoy en día, la idea de que sólo se pueda componer música atonal parece una aberración. Con el tiempo, quedó claro que los principios fundamentales de la música son tonales, como quieras llamarlos. Aquí en Portugal las tendencias llegan tarde y tardan más en desaparecer. Cuando el mundo ya rechazaba la vanguardia atonal, aquí teníamos fervientes defensores en puestos clave, lo que prolongó innecesariamente esa fase. Fue increíble cómo se gastó tanto dinero (millones, en el caso de Gulbenkian) en subsidiar música que la mayoría de los amantes de la música y los músicos consideraban insoportable. Afortunadamente, nos encontramos en una era menos fundamentalista: la creación contemporánea está recuperando –lentamente– parte del papel que tuvo en el pasado y que perdió por completo frente al pop, el rock y otras músicas que hoy ocupan las secciones culturales de los periódicos y las televisiones. privilegios. Antes –todavía pertenezco a esa época– se pensaba que la música “erudita” era la que merecía la atención de los medios; Si esto dejó de suceder, también fue en gran parte culpa de la vanguardia atonal europea, que después de la guerra fue financiada masivamente, irónicamente, por el Plan Marshall. Afortunadamente, han pasado muchos años y el polvo ha empezado a calmarse. Joly Braga Santos, mi maestro, que después del 25 de abril fue mirado de reojo por prejuicios estéticos e ideológicos, hoy es considerado unánimemente uno de los más grandes compositores portugueses de todos los tiempos.
¿Esta resistencia ha influido de alguna manera en tu estilo o enfoque musical?
Antes me daba un poco de vergüenza decir que era compositor, porque la gente suponía que escribía música “contemporánea”, es decir, música experimental y horrenda. Me tomó un tiempo liberarme de ese anatema. Hasta cierto punto me sentí obligado a componer un tipo de música que no era realmente la mía. Esto tuvo el lado positivo de enriquecer mi lenguaje y en ese sentido el contacto con Charpentier fue fundamental: señaló múltiples direcciones, nos llevó a explorar todos los parámetros musicales: altura, ritmo, timbre, dinámica. Me hizo crear obras más ricas, más contrapuntísticas, con más voces, más timbres, más diversidad rítmica, menos centradas en la armonía. Aunque hoy todavía tengo una concepción muy armoniosa de la música –que ya tenía antes de empezar a estudiar con Joly–, entiendo que la mayor riqueza de la música es la polifonía, el contrapunto, la independencia de las voces. Sin esto, la música se vuelve superficial, muy básica. O simplemente ingenuo o primitivo.
¿Cuáles son tus estilos musicales favoritos?
Me gustan los más variados estilos dentro de la música llamada “clásica”, del siglo XV al XX. El término música “erudita” me parece muy pomposo, prefiero llamarlo música “clásica”, como decía el fallecido António Cartaxo. Cuando digo música clásica, o música clásica, me refiero a música que trasciende lo básico y lo banal, música bien escrita con varias capas de contenido. Cuando la música sólo tiene una capa, se desgasta fácilmente y deja de ser interesante. Dicho esto, me gustan mucho los musicales y las operetas. Me gustan las buenas canciones de música ligera. Me gusta Zeca Afonso y especialmente la bossa nova, que es la mejor música popular que conozco. También me gustan las canciones de la época dorada de la radio y sus raros equivalentes actuales, como la canción de Luísa Sobral que ganó Eurovisión. Aprovecho para añadir lo que menos me gusta. La música atonal encabeza la lista, pero tampoco soporto escuchar música pimba, ni rock. El jazz me cansa, al igual que la música minimalista, que afortunadamente ya pasó de moda. La música clásica es la única de la que nunca me canso. Pero no puedo escucharla en grandes cantidades: tengo la adicción profesional de no poder escuchar música sin prestar atención. Por eso odio la música ambiental.
¿Eres mejor compositor porque fuiste instrumentista?
Creo que sí. De hecho, nunca dejé de ser instrumentista, aunque ya no toco la viola con tanta frecuencia desde que dejé el Cuarteto de Piano de Moscú, un grupo de cámara sumamente profesional con el que toqué durante quince años, hasta 2021. Fue un período muy intenso y exigente. como instrumentista, lo que consumió gran parte de mi tiempo y energía. Los instrumentos de arco requieren un nivel muy alto de dedicación. Para tener verdadera calidad, en términos de sonido, afinación y control del arco, es necesario estudiar todos los días. Dediqué muchos años de mi vida a la viola, ahora prefiero centrarme más en la composición. Acabo de pasar nueve meses componiendo una ópera en exclusiva, siete días a la semana, de la mañana a la noche: fue un período de una intensidad sin precedentes. Pero es cuando estoy componiendo cuando me siento completamente feliz.
¿Aún disfrutas componiendo en la granja de tu abuela?
Me encanta, es un lugar maravilloso. Allí tengo el piano que era de Luís de Freitas Branco, que heredé de Nuno Barreiros y Maria Helena Freitas. Pero como ya no compongo sólo en verano, la mayor parte del tiempo compongo en Lisboa y también en una pequeña casa que Salmo y yo tenemos en Trafaria.
¿Y todavía no compones al piano, como hacías hace unos años?
Lo superé hace mucho tiempo; Actualmente me encanta componer en el piano. Hace unos cinco años comencé a utilizar una Yamaha eléctrica, que es ideal porque me permite componer en cualquier momento del día. También me permite grabar y superponer líneas que no puedo tocar simultáneamente, lo que me ayuda a hacer más y mejor contrapunto. La persona que me dijo que no usara el piano fue Charpentier, porque cuando llegué a Francia tenía una concepción demasiado armoniosa de la música. Sigo amando las armonías funcionales, sensuales, expresivas, pero eso no es suficiente, se necesita algo más. El consejo de Charpentier fue muy útil. El mejor ejemplo de mi etapa de composición sin piano fue la ópera “O Doido ea Morte”, que compuse en 1993. Es una obra ultrapolifónica, con líneas tan independientes que es imposible tocarlas simultáneamente en un piano. . Cada línea corresponde a un instrumento o una voz independiente, es lo opuesto a la música de piano o la escritura en el piano. Incluso hoy creo que es una de las mejores cosas que he hecho y refleja exactamente quién era yo en ese momento. Fue una culminación, pero también un punto de inflexión. Hoy soy un compositor diferente, escribo un tipo de música diferente con la que me identifico aún más.
¿Cómo evolucionó tu carrera después de componer esta ópera?
A “Doido ea Morte” le siguieron “Quarteto para Bassos”, “Antagonia” para violonchelo, “Langará” para clarinete y “The Panic Flirt” para flauta, cuatro piezas que escribí a principios de los 90 y que me ayudaron a encontrar la mía. idioma. De ellos surgió la ópera, como un resumen. Después estuve un tiempo sin saber qué hacer a continuación, debido a las expectativas creadas por el éxito de la ópera, que también se representó en Alemania y dos veces en Brasil, y ha tenido 12 producciones desde 1994. Descubrí el camino con obras como el Concierto para viola y orquesta, el “Poema de Deus e do Diabo” y sobre todo “A Rainha Louca”, que me llevó cuatro años componer y es la segunda ópera de una planeada “Trilogía de la locura”. En esta ópera me remonté al siglo XVIII, una época que me encanta. Fue saludable para mí, me ayudó a acercarme al tipo de música que siempre quise hacer.
¿Tienes una obra favorita?
Si tuviera que elegir una entre todas mis obras, diría que es la cantata “O Pequeno Fir”. Lo escribí en 2016 para los alumnos de la Academia Musical Amigos de los Niños, la ex FMAC. Entonces yo era profesor de orquesta y dirigí el estreno en Tívoli, con doscientos niños en escena. Está basado en el cuento de Andersen, una historia que me hace llorar cada vez que la leo. Cuenta la historia del pequeño abeto que vive impaciente por un futuro brillante, no aprecia el bosque y sólo piensa en crecer, hasta que un día lo talan, lo llevan a la ciudad y lo decoran como un árbol de Navidad. Luego se guarda en el ático, donde los ratones saltan de alegría al escuchar sus historias. En primavera lo arrastran al jardín y cree que por fin será feliz. Es entonces cuando nota que sus ramas están secas y amarillas. Se quema en una hoguera y cada grieta de la madera corresponde a uno de tus recuerdos. Es una metáfora de la vida, de nuestra tendencia a dar por sentado lo que tenemos, a recordar siempre el pasado o añorar el futuro, sin disfrutar del presente. Los versos finales resumen lo que, para mí, es la función del arte: “El abierto se despidió / sin disfrutar del presente / pero con su historia / vive para siempre”.
¿Y qué es lo que más te gusta de la música?
Me gusta la música que me conmueve y me cautiva. La primera película que vi en mi vida fue “El sonido de la música”, tenía cuatro años y estaba extasiado. No sé cuántas veces la he vuelto a ver, es una película que todavía hoy me hace llorar y reír, me sé todas las canciones y líneas de memoria. No menos notable fue el ballet “El Cascanueces”, que vi en el recién inaugurado Auditorio Gulbenkian. Fue el primer espectáculo que vi en vivo y es una música que me pone la piel de gallina de pies a cabeza, una de las cosas que más amo en el mundo, con una orquestación absolutamente brillante.
La cantata “O Pequeno Fir” demuestra que tiene una conexión muy fuerte con el universo infantil.
Cuando comencé a componer obras de teatro para niños descubrí una parte de mí que estaba medio dormida. Escribir para orquestas y coros infantiles me obligó a simplificar el lenguaje musical, para hacerlo accesible a estudiantes de diferentes niveles, desde los que apenas tocan hasta los más avanzados. Lo curioso es que este tipo de enfoque musical me ayudó a encontrar el tipo de música que realmente quería escribir. "Menos es más" y "mantenlo simple" son dos de mis dichos favoritos. También es una reacción contra la hecatombe de complejidad y fundamentalismo que afectó a la música clásica occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Porque sigo pensando que la música no necesita ser complicada o fea para ser interesante.
¿A qué aspectos le das más importancia en tu proceso creativo?
Para mí la melodía es la reina de la música. Pero si una melodía no se pega en absoluto al oído, si no somos capaces de tararearla o reconocerla cuando la volvemos a escuchar, le falta algo esencial. No es fácil de encontrar, sobre todo sin caer en la banalidad. Otra cosa que me fascina es poder superponer melodías que combinan bien entre sí. Para mí, la música también necesita tener algún tipo de narrativa. Así como odio las películas sin historia o las obras de teatro sin argumento, no tengo paciencia con la música atemática, sin razones que podamos precisar. La música tiene que contar una historia, tiene que tener personajes, motivos o temas que seamos capaces de memorizar, para luego entender y apreciar lo que les sucede. Cuando no hay temas, no me llama la atención. Es como una película o una novela sin protagonistas, sin personajes con los que nos identifiquemos. Lo que más me gusta es transformar y superponer temas, hacerlos converger o chocar, combinarlos entre sí, superponerlos en capas. Bach, Mozart, Beethoven fueron maestros en el tema. El final de la Sinfonía de Júpiter de Mozart es el caso paradigmático, con esa fuga que reúne todos los temas en una conjugación celestial. Es como si el universo entero estuviera cantando, un momento de pura genialidad.
Cuéntanos sobre la experiencia de componer la ópera “Felizmente Há Luar!”, que se estrenará el 8 de mayo en el Teatro São Luiz.
Es un proyecto al que le he dedicado alma y corazón. Amo a cada uno de los personajes y hay un poco de mí en cada uno de ellos, incluidos los villanos. Durante nueve meses estuve tan completamente inmerso en este universo que era como si hubiera estado viviendo en una realidad paralela. Me llevó cuatro años componer “A Rainha Louca”, que es una ópera de cámara y dura una hora. Esta vez me llevó siete meses componer y dos meses orquestar una ópera que dura una hora y media, con coro, ocho solistas y orquesta. Ya ni siquiera sé cómo pude hacerlo.
Esta ópera está basada en la obra homónima de Luís Sttau Monteiro y fue un encargo de la Orquesta Filarmónica Portuguesa, en el marco de las celebraciones del cincuentenario del 25 de abril. ¿Te inspiraste en el legado de tu abuelo Humberto Delgado, el “General Intrépido”, para componerlo?
Este legado es una gran responsabilidad. Joaquim Benite me propuso una vez componer una ópera sobre mi abuelo; Le dije que no podía porque era un asunto demasiado personal. Cuando Osvaldo Ferreira me retó a componer una ópera alrededor del 25 de abril, al principio yo también me resistí, porque pensaba que el tema no era muy operístico y no quería componerla para una celebración oficial. Pero luego recordé “¡Lucmente Há Luar!” y pensé que tenía mucho sentido, porque es una metáfora del Portugal salazarista, después de las elecciones de 1958. Como opositor del Estado Novo, mi abuelo tocó profundamente los corazones de millones de personas. Su impacto fue tan meteórico e intenso que aún hoy hay personas que se conmueven al saber que soy su nieto, que me toman de la mano y tienen lágrimas en los ojos. A mi abuelo no lo conocí, porque él fue asesinado en febrero de 1965 y yo nací en junio de ese año. Mi madre estaba en medio de su embarazo cuando recibió la noticia. Creo que este evento quedó grabado en lo más profundo de mi psique.
¿La música que compusiste también cuenta parte de tu historia?
La obra de Sttau Monteiro está llena de alusiones a Portugal durante el Estado Novo. Si bien los hechos descritos suceden a principios del siglo XIX, es claro que hace alusión a la dictadura de Salazar. Gomes Freire fue un hombre extraordinario, un héroe de la libertad que merecía ser más conocido. La forma en que fue arrestado, condenado y ahorcado es una mancha en la historia de Portugal, similar al asesinato de mi abuelo. Son acontecimientos comparables, separados por un siglo y medio. Además, las figuras de Gomes Freire y de mi abuelo tienen mucho en común. La forma en que se describe a Gomes Freire en la obra es muy similar a las descripciones habituales de mi abuelo. Ambos eran soldados frontales e intrépidos, impulsivos, temerarios, ejemplares y adorados por el pueblo.
¿Te inspiró el mundo de la música de intervención?
Siempre me ha gustado hacer alusiones y citas en mis obras. En este caso hice varias citas de canciones que quedaron asociadas con el 25 de abril. En el aria de Vicente, el soplón de la policía, cito la “Corrida de toros” que cantó Fernando Tordo en Eurovisión y cuyo poema subversivo escapó a la censura. En el aria de António Falcão, cito la sección en modo menor de “E Além do Adeus”, esa hermosa canción cantada por Paulo de Carvalho, que sirvió como primera contraseña de la revolución. Y luego están las canciones de Zeca Afonso, que formaban parte de la banda sonora de mi infancia, porque mi hermano Álvaro, tres años mayor que yo, siempre las cantaba y tocaba en la guitarra. El que más me gustó fue “vejam bem”, que inserté en el cuarteto final del 1er acto y en el coro final de la ópera. Además, y casi sin darme cuenta, utilicé armonías modales al estilo de Zeca Afonso en las canciones corales del 1er acto. También está “Acordai”, la más conocida de las canciones heroicas de Fernando Lopes-Graça, que aparece en el Dúo António y Matilde, y más tarde en su aria. Tengo una historia sobre esta canción. Cuando era niño y todavía no sabía nada de música, mis abuelos paternos me regalaron un pequeño órgano eléctrico. Debió ser en 1972 o 73, yo iba a la escuela “A Seara” y allí había un profesor de música que nos enseñaba canciones heroicas de Lopes-Graça, prohibidas en aquella época. Una de esas canciones fue “Acordai”, que me encantó. Recuerdo pasar horas tocándolo en mi pequeño órgano eléctrico.
Otra cita que me gusta especialmente es la de Serrana de Alfredo Keil, una ópera que amo y me conozco de memoria. Cuando Matilde le dice a Beresford que es de Seia, los cuatro acordes corales son los mismos que el tema de Zabel al comienzo de Serrana; Los usé como Leitmotiv de Matilde. Debo decir que, aunque no soy nada wagneriano, aprecio plenamente la técnica del Leitmotif que creó.
Respecto al trío de gobernadores hice otro tipo de cita. Utilicé Sarabanda en re menor de Handel, una canción que creo que es el origen de la melodía de God save the King (las similitudes son obvias, aunque nunca la he visto escrita en ningún lado). Después de la película de Kubrick "Barry Lyndon" se convirtió en una especie de símbolo musical de Inglaterra y por eso lo usé en el aria de Beresford, cuando habla de su tierra natal. En momentos en que el director Sousa hace usos especialmente farisaicos de la religión, aparece la melodía de Nuestra Señora de Fátima, en el glockenspiel. Y le di un toque de fado al aria de D. Miguel Forjaz, “Sonho com um Portugal”. De los tres FF sólo echaba de menos el fútbol, porque no era relevante.
Considera que la música debe hacerse y diseñarse para un instrumento específico, porque cada uno de ellos tiene su propia personalidad. ¿También hiciste esto con las voces de la ópera “Felizmente Há Luar”?
Sí, todos los papeles se hicieron pensando en los cantantes que los interpretarán. Cuando escuché a Sílvia Sequeira en un vídeo me di cuenta de que era para ella a quien quería componer. Escribí cada aria para su tipo de soprano dramático, pensando en la mujer extraordinaria que es Matilde de Melo. Raquel Mendes, que fue una de las docenas de sopranos elegidas para la ópera, tiene el tipo de voz dulce y firme que había imaginado para Mulher do Povo; Me gustó tanto que amplié el papel y le escribí una de mis arias favoritas. Pedro Cruz fue el único tenor que tuvo el coraje de cantar el aria de Pedrillo que elegí para el casting, porque quería ese tipo de tenor cómico, con buenos agudos; Superó las expectativas y por eso también le di más protagonismo, mostrando en su aria (que es otra de mis favoritas) que hasta un denunciante puede tener un lado humano. Luego está Tiago Amado Gomes, a quien conocí interpretando el Fígaro de Rossini: escribí para él el papel del villano definitivo, D. Miguel Forjaz, y lo diseñé, como un sastre. También escribí el papel de Beresford pensando en la voz y el excelente actor de André Henriques. La guinda del pastel fue tener a Carlos Guilherme como director Sousa, porque Carlos estrenó el Gobernador de mi “Doido ea Morte” en São Carlos en 1994: es el cantante con el que más he colaborado profesionalmente en estos treinta años, un excelente actor. quien mantiene su voz increíblemente en forma y llegó a encarnar de manera hilarante a este avatar del Cardenal Cerejeira. Él y Tiago hacen una pareja perfecta y fue fantástico ver la complicidad que se generó en el elenco. A ello contribuyó el trabajo de Allex Aguilera, quien dirigió a los actores a la perfección. Hoy en día es raro encontrar un director de ópera que sepa poner en escena según la música y el libreto, en lugar de superponer su excesivo ego. Hemos vivido durante décadas en una tiranía de directores que se permiten ignorar la música y la didascalia, porque piensan que sus propias ideas son siempre mejores que las del compositor y libretista. Este “ombligo” ha sido catastrófico para el mundo de la ópera: confieso que hoy en día es raro que vaya a ver una ópera, ya estoy traumatizada. Sólo iré después de confirmar que la puesta en escena no es execrable. Gracias a André Cunha Leal, que recomendó a Allex Aguilera, esta es la primera vez que trabajo con un director que sabe de música, sabe qué es la ópera y se guía por lo que está en la partitura. La música es la base de cualquier ópera digna de ese nombre, es la que define los tiempos, los ambientes y las intenciones del texto. En el contexto actual, en el que la iconoclasia se ha convertido en norma, cada director piensa que tiene que reinventarlo todo desde cero, para escandalizar aún más, como si todavía fuera posible. Se convirtió en una nueva forma de academicismo. Anhelo una era en la que volvamos exactamente a lo que está en los libretos. Porque los Da Ponte, los Piave, los Hoffmansthal sabían lo que hacían. Lo que está haciendo Allex Aguilera no es conservador: es revolucionario. Y afortunadamente está haciendo una gran carrera.
¿Cuál es la esencia de esta ópera?
A menudo digo, medio en broma, que mi ópera es un cruce entre Verdi, Zeca Afonso y Kurt Weill. Reúne los dos ingredientes que más me estimulan musicalmente: lo cómico y lo trágico. El primer acto es más satírico, el segundo más íntimo y serio. A pesar del trágico final, el texto de Sttau Monteiro termina con un mensaje de esperanza, que presagia esencialmente el 25 de abril. Este final me conviene: soy optimista por naturaleza, intento ver el lado positivo de las cosas y contribuir a mejorarlas. Destruir es muy fácil, lo difícil es construir. Ante el regreso de la barbarie que asistimos a nivel internacional, el mundo necesita más que nunca regenerarse a través del arte. La ópera sirve de contrapunto a la realidad, debe aportarnos una belleza catártica, capaz de compensar y ayudar a combatir la fealdad y la proliferación de los instintos más primitivos del ser humano.
¿Esta ópera es adaptable a diferentes formatos de presentación?
Hice una versión para piano muy pianística, para permitir que la ópera se interpretara sólo con el piano. Por supuesto, la orquesta lo enriquece enormemente, añadiendo líneas, temas, texturas y timbres. Pero quería que la ópera existiera en ambos formatos, que fuera adaptable a los recursos y espacios disponibles, desde pequeñas salas locales hasta grandes salas de ópera. Montar una producción de ópera con orquesta es muy caro. Estoy sumamente agradecido con Osvaldo Ferreira y la Orquestra Filarmónica Portuguesa por su esfuerzo en realizar tal producción y los resultados de la orquesta han sido increíbles. Pero las óperas también se pueden acompañar al piano, es algo común en el extranjero y debería serlo en Portugal. Las producciones de bolsillo deben coexistir con las grandes producciones, para hacer de la ópera un bien mucho más accesible. La ópera no debe verse como un lujo para la élite, sino más bien como un gran espectáculo popular. En todos los teatros deberían representarse óperas de cámara u óperas acompañadas de piano, es una forma de democratizar la ópera y dar trabajo a los cantantes, sobre todo en un país como el nuestro donde actualmente hay tanta gente cantando bien.
En la ópera es necesario que haya una combinación entre la música y el texto. ¿Cómo se hace un buen libreto?
Un buen libreto tiene que ser conciso para dar espacio a la música. La gran diferencia entre ópera y teatro es que, con poco texto, se genera mucha música. En una ópera no es posible utilizar el texto completo de una obra, ya que esto la haría insosteniblemente larga y prolongada; La Salomé de Strauss es la excepción que confirma la regla. Es imposible cantar a la velocidad con la que hablamos y no todo se presta a ponerle música. Por eso los discursos tienen que ser lo más sencillos posible, decir mucho con pocas palabras, evitando repeticiones y reverberaciones innecesarias. Es necesario eliminar todo lo que no sea imprescindible, eliminar redundancias. En el caso de “Felizmente Há Luar”, reduje el texto a una quinta o sexta parte del original, corté personajes y me concentré en lo esencial de la trama. Creo que logré un contrapunto interesante al crear un cuarteto “malo” y un cuarteto “bueno”; Me gusta mucho esta idea de los dos cuartetos antagónicos, que cierran el primer y segundo acto respectivamente. Además, está la gran figura colectiva del pueblo, representada por el coro, que es de importancia central y al que tuve que añadir mucho texto, a partir de algunas líneas del original. En términos de forma y lenguaje musical, quería alejarme de lo que suele ser la ópera contemporánea y acercarme a los musicales, que esencialmente llegaron a desempeñar un poco el papel que desempeñaban las óperas en el siglo XIX. Allex Aguilera se dio cuenta de esto: los minutos finales son al estilo de un musical e hizo una pequeña coreografía al estilo Broadway, que me pareció genial. Otro aspecto que se asemeja a los musicales es el hecho de que esta ópera no es enteramente cantada: tiene varios diálogos, breves pero importantes. Normalmente lo que define una ópera es el hecho de que está toda cantada, pero ciertas partes del libreto no se prestan bien a ello, y es bueno tener momentos para respirar entre los números cantados. En lugar de utilizar recitativos secos (lo único que odio en la ópera tradicional), elegí diálogos acompañados, como un melodrama.
¿Y cómo abordaste estas partes habladas?
Son diálogos con intercambios de palabras importantes, que era necesario decir más rápido y con música adaptada. Me encanta el concepto de melodrama, acompañado de recitación. Ya había vivido dos grandes experiencias en este ámbito: “Romance da Raposa” de Aquilino Ribeiro para el Teatro de Almada, una adaptación teatral de 45 minutos íntegramente acompañada por el piano, como si fuera la banda sonora de una película muda; y “El rey Lear” de Shakespeare que compuse para las Jornadas de Música del CCB, reduciendo la pieza a una hora, totalmente acompañada por un grupo de cámara, minuto a minuto, tema a tema, para encajar con el texto. En esta ópera escribí la música de los diálogos después de componer todas las arias, conjuntos y coros. Fue fácil, porque ya tenía todos los temas definidos y sólo tenía que usarlos y combinarlos, evitando que la música llamara demasiado la atención. Son pequeños melodramas insertados en la trama.
Y en cuanto a escribir el libreto, ¿cuáles fueron tus elecciones estilísticas?
Elegí escribir todo en versos que riman, que es otra cosa que aprecio de los musicales y que lamentablemente ha pasado de moda en el mundo de la ópera. Sólo me gusta la poesía con rima y métrica. Sin una cosa y otra, los poemas, por muy bonitos que sean, me parecen prosa. Me gusta la poesía ultramétrica, ultrarimada, donde cada acento encaja a la perfección. Me gusta especialmente cuando hay muchas asonancias y rimas internas, me encanta este tipo de musicalidad en la poesía. Por lo tanto, escribí todo el libreto en verso, principalmente en siete sílabas, rimado siempre que fue posible. Ya tengo experiencia creando libretos y traducciones rimadas de óperas y poemas. Me encanta este trabajo de traducción. Si por algún motivo dejara de componer, quizás me dedicaría a traducir poesía y libretos de ópera.
¿Qué puede esperar el público de la ópera “Felizmente Há Luar!”?
Espero que la gente disfrute del espectáculo y mantenga la música en sus oídos, como está sucediendo con el coro ensayado por Filipa Palhares, a quien estoy muy agradecido. Me encanta cuando la gente sale tarareando de la habitación. No soy uno de esos artistas que crean sólo para ser comprendidos dentro de cien años: quiero que el público entienda la ópera y la aprecie ahora. Pero también me gustaría que dentro de mucho tiempo se apreciara. Otra cosa que quiero es que la gente se ría en los momentos cómicos, que no tengan vergüenza de reír, o incluso aplaudir al final de las arias y conjuntos, si les apetece. En Portugal, el público siempre va muy serio en las óperas, como si se tratara de una misa. Me encanta que haya risas o aplausos en medio de los espectáculos, te permiten relajarte y sentir el pulso del público. Es mejor recibir aplausos fuera de tiempo que que la gente te diga que te calles. Para mí esto es realmente horrible: hacer callar a alguien que aplaude con entusiasmo. Debería ser prohibido. Si una persona aplaude es porque le gusta, es señal de agradecimiento. El principal objetivo de ir a un espectáculo es este: apreciar y disfrutar. De lo contrario, es mejor quedarse en casa. Nadie paga una multa para ser mortificado.
¿Quieres ser recordado por tus creaciones?
Creo que cualquier artista quiere eso. Hay algo indestructible en el alma humana, que perdura en el tiempo a través de sus creaciones; El arte es una de las cápsulas del tiempo más poderosas de la humanidad. Los grandes compositores, como Beethoven, Schubert, Tchaikovsky, siguen muy vivos entre nosotros. Cuando pensamos en ellos, es difícil imaginar algo más vibrante y presente que su música. Es como si los conociéramos personalmente a través de él. Lo mismo ocurre con los grandes escritores, dramaturgos, pintores, cineastas: sus creaciones los mantienen vivos en el tiempo. Por lo tanto, modestamente, esto es lo que persigo: que mis obras puedan conmover a la gente, no sólo ahora, sino dentro de muchos años.
* Joana Patacas - Asesoría en Comunicación y Contenidos
¿Quiere saber más? Mire y escuche una de sus entrevistas a continuación:
Explora la página de SMART Artist: Alexandre Delgado
Sigue nuestras noticias para mantenerte informado sobre las últimas novedades de SMART Artists .